Medidas represivas de China contra los videojuegos no son la solución
John Thornhill © 2021 The Financial Times Ltd.
John Thornhill
La introducción de nuevas tecnologías suele provocar pánico moral. Sócrates advirtió que escribir degradaba la comprensión. En el siglo XIX, a los pasajeros les preocupaba que los úteros de las mujeres podría salirse del cuerpo si viajaban a demasiada velocidad en los trenes. Y el cabildero de la industria cinematográfica Jack Valenti le dijo al Congreso estadounidense que la videograbadora era tan peligrosa como el Estrangulador de Boston.
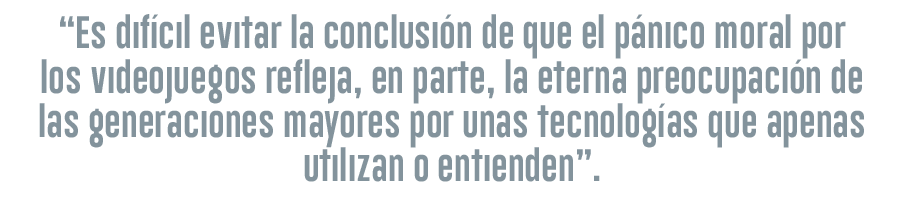
A esa lista ahora hay que añadir ahora las medidas severas de China contra los videojuegos, que fueron condenados en los medios de comunicación estatales como “opio espiritual”. La Administración General de Prensa y Publicaciones del país les prohibió a todos los menores de 18 años jugar videojuegos en línea a cualquier hora, excepto de las 8 pm a las 9 pm, los viernes, sábados, domingos y los días festivos. Se les dijo a las compañías de videojuegos que les impidieran a los niños jugar fuera de esas horas y que garantizaran sistemas de verificación de nombres reales. Como era de esperar, las acciones de Tencent, el mayor creador de videojuegos del mundo, cayeron tras las noticias.
Los agotados padres, quienes a veces les gritan a sus hijos adolescentes que dejen de jugar esos endemoniados juegos electrónicos y se dediquen a algo más útil (lo sé, he pasado por eso), pueden sentir cierta simpatía oculta por el esfuerzo del gobierno chino. Pero las medidas represivas chinas son una reacción exagerada y podrían resultar ridículamente difíciles de aplicar. Buena suerte intentando impedir que los astutos adolescentes inventen cualquier cantidad de soluciones fantásticas para asegurarse de seguir jugando sus juegos favoritos.
En un sistema político en el que cada decisión debe considerarse a través del prisma del control del Partido Comunista de China (PCCh), la sospecha debe ser que esta prohibición tiene tanto que ver con la restricción de fuentes alternativas de influencia como con la protección del bienestar de los niños. También forma parte de una campaña más amplia de duras medidas regulatorias contra las poderosísimas compañías tecnológicas.
Sin embargo, sería tonto negar que existe una preocupación real por los videojuegos. De forma algo polémica, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció en 2018 el trastorno por juegos en Internet como una enfermedad. Un informe más reciente de la organización de encuestas Harris reveló que el 72% de quienes jugaban juegos multijugador habían sido testigos de comportamientos tóxicos, como el abuso o el acoso.
Estas preocupaciones deben abordarse activamente. Pero como ha explicado la antropóloga cultural Genevieve Bell, la forma en que esto ha sucedido históricamente es que las sociedades desarrollan lentamente nuevas normas para definir los usos de la tecnología y el comportamiento más aceptable. De hecho, esto ya está ocurriendo con los videojuegos. Los gobiernos introducen regulaciones sensatas. A los juegos violentos se les aplican restricciones de edad. Los padres y los profesores, muchos de los cuales son a su vez jugadores, instituyen sus propias reglas. Los niños aprenden entre sí que los videojuegos pueden ser una pérdida de tiempo. Los terapeutas ayudan a los jugadores a deshacerse de las adicciones graves. Un estudio de seis años sobre el impacto de los videojuegos en los adolescentes reveló que no causaban ningún daño ni consecuencias negativas a largo plazo para el 90% de los usuarios.
Es difícil evitar la conclusión de que el pánico moral por los videojuegos refleja, en parte, la eterna preocupación de las generaciones mayores por unas tecnologías que apenas utilizan o entienden. Cuando nuestros hijos crezcan, verán los videojuegos como una parte natural de la forma en que funciona el mundo. Sin duda, los reconocerán más como un entretenimiento de evasión que como drogas electrónicas.

